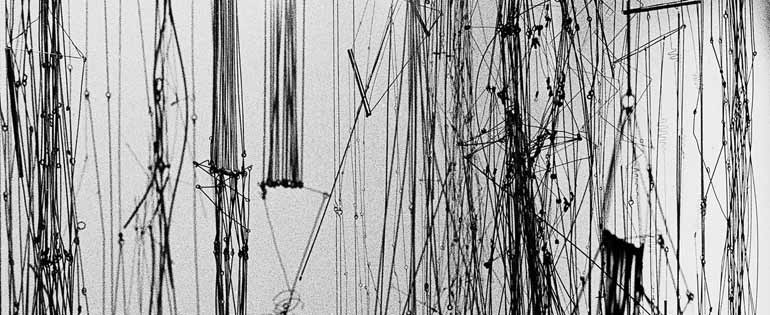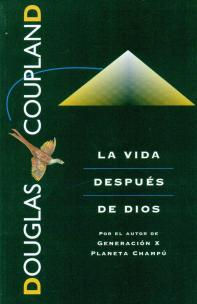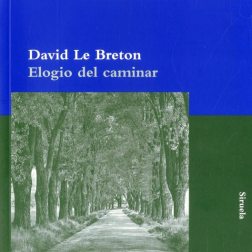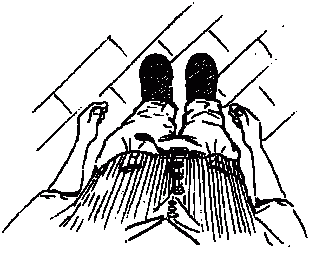“Una marcha en plena noche, bajo la luz de la luna, en el bosque o en el campo, deja un reguero de memoria que no se olvida fácilmente”, señala David Le Breton en su libro Elogio del caminar. Sus palabras traen a mi memoria una escena de Todas las mañanas del mundo, de Alain Corneau (1991): el joven Marin Marais va por los campos aledaños a París, tras salir de la casa de su maestro, Sainte Colombe, allá por el siglo XVII. En la noche cerrada solo se oyen sus pasos sobre un camino de tierra bordeado por árboles, durante unos segundos que parecen interminables. A duras penas se le distingue avanzando, él mismo no ha de ver casi nada; seguro le llega con mayor nitidez el bullir de sus propias preocupaciones, el reverbero en la memoria de su más reciente lección de música.
Para un espectador del siglo XXI, lo sobrecogedor sería la súbita conciencia de que la noche a la intemperie no siempre fue como la conocemos ahora, acostumbrados como estamos al alumbrado eléctrico, los automóviles y las zonas urbanizadas. A la gente del siglo XVII, esa oscurana salvaje probablemente no le inspiraba el menor temor. Por aquello del relativismo cultural, quizás sí temerían la perspectiva de surcar de madrugada una de nuestras autopistas solitarias: la vertiginosa marcha sobre el asfalto y la anemia de los postes de luz son la viva estampa de la incertidumbre, del acecho, añaden un redoble ominoso al corazón. En el libro ya mencionado, Le Breton comenta que “el asfalto no tiene historia, ni siquiera la de los accidentes que lo han marcado”. Transitamos por él a diario y, sin embargo, nada tiene que ver con nosotros. Los inmemoriales caminos de tierra, en cambio, son una historia en sí mismos, “cicatrices” holladas por numerosos seres humanos.
***
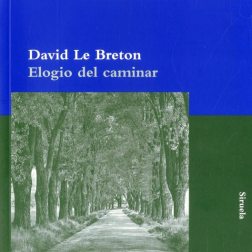 Vaya usted a saber por qué me figuraba que un libro dedicado a las maravillas de andar a pie debería tener un gran formato, algo que evocara las fauces abiertas de un camino imprevisible. Contraviniendo mi imaginación, Elogio del caminar, del antropólogo francés David Le Breton (Siruela, 2011) provee la holgura de ese deleite en un «estuche» diminuto. En vez de fraguar una enciclopedia, un manual de uso o un estudio especializado, Le Breton opta por meditar sobre el “goce tranquilo de pensar y de caminar”, vertebrando un catálogo con las andaduras de paseantes casuales y flâneurs (esos que, a decir de Walter Benjamin, “van a hacer botánica al asfalto”) y con viajes a pie de más largo aliento, emprendidos por expedicionarios, trotamundos y peregrinos.
Vaya usted a saber por qué me figuraba que un libro dedicado a las maravillas de andar a pie debería tener un gran formato, algo que evocara las fauces abiertas de un camino imprevisible. Contraviniendo mi imaginación, Elogio del caminar, del antropólogo francés David Le Breton (Siruela, 2011) provee la holgura de ese deleite en un «estuche» diminuto. En vez de fraguar una enciclopedia, un manual de uso o un estudio especializado, Le Breton opta por meditar sobre el “goce tranquilo de pensar y de caminar”, vertebrando un catálogo con las andaduras de paseantes casuales y flâneurs (esos que, a decir de Walter Benjamin, “van a hacer botánica al asfalto”) y con viajes a pie de más largo aliento, emprendidos por expedicionarios, trotamundos y peregrinos.
El texto convoca a caminantes de postín, como Robert Louis Stevenson, Basho, Henry David Thoreau, Arthur Rimbaud y Friedrich Nietzsche; y a modestos héroes sobre el terreno, como el conquistador español Álvar Núñez Cabeza de Vaca, el cónsul británico Richard F. Burton, el viajero francés René Caillié y, su coterráneo, el aventurero Michel Vieuchange, quienes se pusieron a prueba física y moralmente en sus periplos por regiones inhóspitas.
Con sus pasos, estos hombres escribieron páginas doradas de una práctica que en el mundo contemporáneo supone “una forma de nostalgia o resistencia”. Al respecto, Le Breton nos hace conscientes de una terrible ironía: pese a ser un caminante nato, el hombre nunca se ha desplazado menos sobre sus pies que por estos días. Como pasatiempo, las caminatas parecen hoy un anacronismo, desalentado por la hostilidad de las grandes ciudades y por esa prótesis que son los vehículos, los cuales ofrecen mayor libertad de movimiento al precio de atrofiar nuestro “cuerpo a cuerpo” con el mundo. Y es que, como afirmara William Faulkner, “un paisaje se conquista con las suelas del zapato, no con las ruedas del automóvil”.
Amén de su eficacia, no olvido el “remedio casero” que en mis días de tesista me confió una profesora de la universidad: si te sientes embotada, en vez de empeñarte inútilmente en proseguir tu tarea, abandónala en el acto y sal a dar un paseo por los alrededores; eso bastará para que los átomos vuelvan a agitarse a un ritmo propicio. En sus Confesiones, Jean Jacques Rousseau (1770) revela un funcionamiento análogo: “Es preciso que mi cuerpo esté en movimiento para que se mueva mi espíritu”. Recuerdo también al psicoanalista Edward Whitmont, quien en su libro El retorno de la diosa: el aspecto femenino de la personalidad (1998) contaba que, cuando quería saber lo que sentía, se ponía al piano. Yo no sé tocar piano, pero cuando quiero despejarme, me largo a caminar. Y rara vez he regresado en el mismo estado que estaba antes de salir. De algún modo, la caminata nos transforma.
***
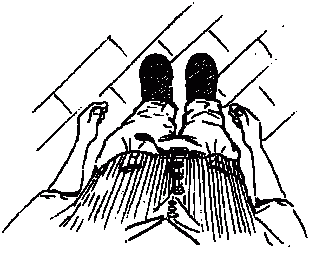 Según David Le Breton, cuando caminamos “vivimos el cuerpo”. Estamos en ello con todos los sentidos, lo cual lo convierte en el antídoto perfecto de la cotidianidad y de cualquier otro letargo funcional que debilite nuestro estar en el mundo. Al mismo tiempo, constituye una discreta celebración de la existencia, un ser “sin más”, momentáneamente liberados de la angustia del propósito, como lo expresa Henry Miller en Trópico de Capricornio: “…ser humano solo de un modo terrestre, como una planta, un gusano o un arroyo”. Caminar por el puro placer de hacerlo es un ejercicio soberano: nada dicta los movimientos de nuestro cuerpo, la elección de nuestro itinerario, la velocidad o el ritmo de la marcha, los detalles en los que posamos nuestra atención.
Según David Le Breton, cuando caminamos “vivimos el cuerpo”. Estamos en ello con todos los sentidos, lo cual lo convierte en el antídoto perfecto de la cotidianidad y de cualquier otro letargo funcional que debilite nuestro estar en el mundo. Al mismo tiempo, constituye una discreta celebración de la existencia, un ser “sin más”, momentáneamente liberados de la angustia del propósito, como lo expresa Henry Miller en Trópico de Capricornio: “…ser humano solo de un modo terrestre, como una planta, un gusano o un arroyo”. Caminar por el puro placer de hacerlo es un ejercicio soberano: nada dicta los movimientos de nuestro cuerpo, la elección de nuestro itinerario, la velocidad o el ritmo de la marcha, los detalles en los que posamos nuestra atención.
“El hombre se entrega a su propia resistencia física y a su sagacidad para tomar el camino más adecuado a su planteamiento, el que le lleve más directamente a perderse si ha hecho del vagar su filosofía primera, o el que le lleve al final del viaje con la mayor celeridad si se contenta simplemente con desplazarse de un lugar a otro”.
El trayecto se ofrece como “una selva de indicios”, “una biblioteca sin fin”, una serena investigación del mundo y de nosotros mismos. Lo que no somos dialoga con lo que somos, con nuestro origen y con el sentido que perseguimos. Hacerse al camino, a la deriva, implica abandonar nuestra zona de confort (en palabras de André Gide: “La gente no puede descubrir nuevas tierras hasta que tenga el valor de perder de vista la orilla”) y allegarse a otras formas de conocer, que se combinan con las que reposan en nuestro cerebro y en nuestra alma. No solo creamos nuevas conexiones neuronales, sino que a medida que nuestro cuerpo avanza, nuestra alma sella nuevos vínculos y maneras de vincularse con lo que nos rodea.
“La relación con el paisaje –dice Le Breton– es siempre una emoción antes que una mirada”. Eso es lo que hace tan personal –así vayamos con otros– la experiencia del camino, que guarda respuestas diferentes para cada quien. Y, hasta cierto punto, también explica la doble relación que algunos visitantes establecen con los lugares a los que regresan una y otra vez a lo largo de los años: aunque el sitio y la persona se reconozcan como viejos amigos, inevitablemente, en cada encuentro se relacionarán con un ánimo distinto.
Asimismo, en el contexto de reconexión sensorial que genera el caminar, los gestos habituales y las cosas cobran nuevos significados. Por ejemplo, la bebida que restablece al caminante difícilmente se apreciaría con la misma intensidad en circunstancias ordinarias. El cansancio, usualmente desagradable, resulta casi sabroso. De su “redescubrimiento de la espesura sensible del mundo”, el andariego regresa tocado, cargado de sensaciones, como esas plantas cuyas hojas pesan frescas por las gotas de la lluvia reciente.
***
Capítulo aparte son las largas marchas de la mente y aquellas que se hacen a cuenta del espíritu. Las primeras no parecen menos agotadoras, menos ricas, ni menos liberadoras que las físicas, como la del militar Xavier de Maistre, autor de Viaje alrededor de mi habitación (1846). A las segundas, itinerancias de peregrinos y monjes anónimos, se les describe hermosa y lacónicamente como “plegarias efectuadas con el cuerpo”. Por contraste, Le Breton comenta que llegó a darse el caso de ricos astutos que pagaban para que otros peregrinaran en su nombre, una práctica insólita –por su mezcla de buena fe, estupidez y descarada comodidad– que me remitió a las correrías de otro “viajero vicario”, protagonista de una novela del húngaro Peter Esterházy.
La lectura de Elogio del caminar no solo invita a repensar nuestra experiencia personal como viandantes; también despierta recuerdos sobre caminantes de ficción, caminatas de antología, trayectos anodinos que, por cualquier razón, se han prendido a la memoria. Fue así como pensé en Travis, el protagonista amnésico de París, Texas, de Wim Wenders, quien fatiga el desierto con sus pasos durante varios días, en una de las más ásperas metáforas cinematográficas de la huida hacia sí mismo de las que tengo noticia. En otra oportunidad recordé esos personajes de las películas de Woody Allen que van dialogando (a menudo con el propio Allen) mientras caminan por Central Park (o más recientemente, por algún rinconcito encantador de Barcelona, París o Roma), en una versión light del discurrir de Aristóteles y sus discípulos por los jardines de la Academia. Y más tarde me vino a la mente el triste triángulo amoroso de unos peregrinos en “Talpa”, uno de los cuentos de El llano en llamas, de Juan Rulfo.
Pero lo que, en definitiva, nos propone Le Breton es la reconquista de un privilegio de la especie, de una accesible vía de autoconocimiento. Recobrar la voluptuosidad y la lúcida embriaguez de la marcha a pie. Lanzar nuestro cuerpo por los rumbos como una pregunta, ofreciendo una escucha radical, dejando que el camino resuene en nosotros, que lo otro nos ande.
 David Le Breton (1953) es sociólogo y antropólogo, profesor de la Universidad de Estrasburgo y miembro del Instituto Universitario de Francia. Como investigador se ha especializado en las representaciones del cuerpo humano. Es autor de más de veinte libros, así como de numerosos artículos. Destacan en su bibliografía: Corps et société; Anthropologie du corps et modernité; Des visages; Passions du risque; La Chair à vif; L’Adieu au corps; Signes d’identité y La Peau et la Trace; y traducidos al español: Antropología del dolor y El silencio, aproximaciones. Elogio del caminar se publicó originalmente en el año 2000.
David Le Breton (1953) es sociólogo y antropólogo, profesor de la Universidad de Estrasburgo y miembro del Instituto Universitario de Francia. Como investigador se ha especializado en las representaciones del cuerpo humano. Es autor de más de veinte libros, así como de numerosos artículos. Destacan en su bibliografía: Corps et société; Anthropologie du corps et modernité; Des visages; Passions du risque; La Chair à vif; L’Adieu au corps; Signes d’identité y La Peau et la Trace; y traducidos al español: Antropología del dolor y El silencio, aproximaciones. Elogio del caminar se publicó originalmente en el año 2000.